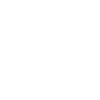R.J. Rushdoony, junio 1, 1998
Los estoicos creían en la vida natural; lo natural para ellos era equivalente al bien. Para ellos, el fin de la vida era una vida en acuerdo con la naturaleza. La naturaleza, en vez de haber sufrido la caída del hombre, era para ellos la norma. Esta premisa, la naturaleza es la norma, en varios grados, marcaba la filosofía antigua. Implícito, por lo tanto, en la filosofía antigua y moderna, era la filosofía del Marqués de Sade, lo que ocurre en la naturaleza es normal y bueno, a menos que sea contra la naturaleza tal como el cristianismo. La homosexualidad de los hombres como Sócrates y Platón no debe sorprendernos. De hecho, la vena homosexual en la filosofía moderna, y en mucha de la erudición relacionada, ha sido extensiva, aunque apenas mencionada por los eruditos. Muy pocos conservadores son conscientes del hecho de que Adam Smith y David Hume eran amantes homosexuales (Jay I. Olnek, The Invisible Hand, Riverdale, New York: North Stonington Press, 1984).
La falla de reconocer este hecho ha sido muy crítica. El odio muy real hacia el cristianismo por parte de hombres como Smith y Hume ha sido evadido o ignorado. La gran guerra de los siglos ha sido entre Dios, la fe y la moralidad bíblicas, por un lado, y, por otro, las fuerzas humanistas del tentador, es decir, la determinación del hombre de ser su propio dios. En Génesis 3:5 vemos la premisa de la creatura, su demanda de ser igual a Dios. La erudición creíble, nos dicen los humanistas, tiene que empezar con sus premisas, con su certificación y acreditación, por así decirlo. Los que aceptan tal compromiso, hombres como E.J. Carnell, aun así, no ganan un lugar en el salón de la fama humanista. Rápidamente caen de la vista.
Para el humanista, el pensamiento que empieza con Dios y su revelación en la escritura es insostenible porque para ellos el hombre, en efecto, es último, no Dios. ¿Pero es el conocimiento independiente de Dios posible? ¿No es, entonces, toda facticidad sin sentido o hechos brutos? Sin Dios, no puede ser nada y en vez del conocimiento tenemos absurdidad. En un mundo de existencia sin sentido, no hay hecho que tenga algún significado y la mente y la razón del ser humano son irrelevantes porque no hay ningún significado defendible. Alberto Camus enfrentó este impasse con honestidad, escribiendo, “El mundo mismo, cuyo significado único no entiendo, no es más que una vasta irracional. Si uno pudiera decir, sólo una vez, ‘Esto es claro,’ todo sería salvo.” (Alberto Camus, El Rebelde, New York, NY: Vintage Books, 1956, 27)
¿Cuál es el tribunal de apelación con respecto al conocimiento? Las opiniones son las siguientes: Primero, Dios es el último tribunal de apelación: Él y su Palabra establecen las presuposiciones de todo conocimiento. Segundo, el hombre es el último tribunal de apelación; de alguna manera por medio de la razón, o por medio de su razón y sus percepciones sensoriales, el ser humano puede alcanzar el conocimiento válido. La caída del hombre y la invalidez de su racionalismo, no han sido tomados en cuenta. Tercero, todo conocimiento puede ser negado, porque en un mundo totalmente sin sentido, el significado y el conocimiento, por consiguiente, no pueden existir. Poco sostienen esta idea. Para el cristiano, la segunda y tercera opiniones son inválidas. El significado ordenado por Dios de toda la facticidad anula los intentos del hombre de negarlo, o de negar el efecto noético del pecado. Por medio de su pecado, el ser humano niega su dependencia de Dios y afirma su independencia. El pecado del hombre no acaba con su dependencia moral de Dios, ni su dependencia metafísica. El pecado es el intento del hombre de cortar su dependencia de Dios, pero no afecta su estado metafísico; queda un ser creado. Su rebelión moral y ética tiene consecuencias morales porque, como una creatura de Dios, está siempre sujeto a la Ley de Dios. Dios es Él en que vivimos, y nos movemos, y somos (Hechos 17:28), entonces nunca podemos salirnos de su Ley y gobierno.