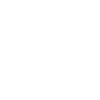Por Luca Francione
Dios no cambia, ni en sus atributos, ni en sus decretos, ni en sus pactos. El Señor, que desde el principio colocó al hombre en el pacto, nunca ha tenido relaciones con él si no es en términos de pacto. A pesar de la visión expresada por algunas confesiones de fe protestantes, como la Confesión de Fe de Westminster, que enseñan una sucesión de pactos distintos —uno de obras antes de la caída, otro de gracia después—, el testimonio bíblico y teológico más coherente atestigua, en cambio, la existencia de un único, continuo y soberano pacto de Dios con la humanidad. Este pacto, fundado desde el origen sobre la gracia y el señorío de Dios, es el mismo que guía la historia de la redención, desde la creación hasta la consumación.
En el jardín, el hombre fue creado en comunión con Dios, llamado a vivir conforme a su Palabra. Pero este llamado a la obediencia no era la base para ganarse la vida: era la forma concreta de la respuesta del hombre a una relación ya establecida en la benevolencia divina. Como afirma el maestro reformado S. G. De Graaf, el pacto original con Adán fue propiamente un pacto del favor de Dios, y no un contrato legalista basado en el mérito¹. La gracia siempre precede al mandamiento. La obediencia, entonces como hoy, es la respuesta del hombre redimido, no el medio de su justificación.
R. J. Rushdoony observa que «el Pacto con el hombre en Edén era básicamente el mismo Pacto restablecido después de la Caída con los hombres pactuales y luego con el propio pueblo del Pacto, Israel, en la época del Antiguo Testamento, y desde entonces, el pueblo de Cristo». Él continúa aclarando que «cualquier y todo Pacto que Dios establezca con el hombre tiene como primer y superior aspecto la gracia» y que «el pacto ha sido en cada época principalmente y esencialmente un pacto de gracia»². La llamada obediencia requerida a Adán, lejos de ser un medio de salvación, era simplemente la forma práctica e histórica de su fidelidad al pacto establecido por gracia. La ley, por tanto, no debe verse como un añadido extraño al pacto, ni como un vínculo impuesto desde fuera, sino como la estructura misma de la alianza. «Porque el pacto es un pacto de gracia», escribe también Rushdoony, «inevitablemente tiene una ley. Sin una ley no hay pacto»³. En todo tiempo, la ley del pacto representa lo que Dios requiere del hombre en cuanto partícipe de la alianza. Y así, desde Edén, el hombre ha sido llamado a vivir en la bendición de Dios caminando en sus preceptos.
Pierre Courthial, teólogo y docente reformado francés, ilumina aún más esta realidad al afirmar que «desde la creación de Adán y Eva, desde el comienzo del Pacto de Gracia, el Evangelio precede y subyace a cada mandamiento». Añade: «En ningún momento de la historia, ni siquiera cuando fueron creados nuestros primeros padres, los seres humanos han tenido que establecer su justicia mediante la observancia de la Ley»⁴. La ley, por tanto, a diferencia de lo que ocurre en el evangelicalismo contemporáneo, no está en oposición al Evangelio, sino que lo acompaña y lo expresa en la vida ordenada del creyente. El Evangelio, desde el principio, ha sido la palabra de bendición, y la ley ha sido siempre su contenido práctico.
Ronald Cammenga resume esta unidad pactual en términos claros: «El desarrollo histórico dentro de la Biblia no procede desde un orden de creación con la humanidad basado en la obediencia hacia un orden cualitativamente distinto con Abraham basado en la fe, para luego volver a una relación basada en la obediencia con Israel. Más bien, la relación original de pacto de Dios con la humanidad antes de la caída, basada en la creación, es restablecida tanto con Abraham como con Israel como un acto de redención»⁵. En resumen, no hay dos o tres modelos de relación entre Dios y el hombre, sino un único y continuo pacto creacional-redentivo, administrado según la providencia y la economía divina en la historia.
Como confirmación y expresión concreta de esta visión unitaria del pacto, se distingue de forma particular el Catecismo de Heidelberg (1563), el cual se diferencia entre los catecismos reformados por su estructura pastoral y por la forma en que sitúa la Ley en el contexto de la gratitud⁶. Desde la Pregunta 1, que declara con espléndida sencillez que nuestra única consolación en la vida y en la muerte es pertenecer a Cristo, el Catecismo construye un camino teológico y existencial que refleja la economía del pacto: primero la gracia, luego la respuesta. En la Pregunta 2 se plantea: «¿Cuántas cosas necesitas saber para vivir y morir en la bienaventuranza de esta consolación?» y la respuesta es tripartita: «Tres cosas: en primer lugar, cuán grandes son mi pecado y mi miseria; en segundo lugar, cómo soy redimido de todos mis pecados y miseria; finalmente, cómo debo ser agradecido a Dios por tal redención.»⁷
La estructura misma del catecismo —Miseria, Liberación, Gratitud— refleja el orden teológico del pacto, en el cual la ley no precede a la gracia, sino que la sigue y la manifiesta en la vida del redimido. Mientras muchos catecismos sitúan la exposición de la Ley en la primera parte, como espejo del pecado, es muy significativo notar cómo Heidelberg elige deliberadamente explicarla en la tercera parte (Preguntas 86–115), como vía de la gratitud⁸. No se trata de una variación meramente formal, sino profundamente teológica: la Ley, para el cristiano, es el contenido de la ética pactual, el camino concreto por el cual el hombre redimido expresa su comunión renovada con Dios.
La Pregunta 86 plantea el asunto con claridad: «Puesto que hemos sido redimidos de nuestra miseria por gracia, sin mérito alguno de nuestra parte, ¿por qué debemos todavía realizar buenas obras?» La respuesta es inequívoca: «Porque Cristo, después de habernos redimido con su sangre, también nos renueva mediante su Espíritu a su imagen, para que con toda nuestra vida demos testimonio de nuestra gratitud a Dios…»⁹ Aquí, la Ley no es rival del Evangelio, sino su consecuencia natural. Ya no condena, sino que guía. No es condición para la salvación, sino fruto del corazón renovado. La obediencia no es legalismo, sino amor pactual. De este modo, el desprecio por la Ley no constituye una demostración de libertad evangélica, sino más bien una señal de incomprensión de la redención. ¿Cómo podría, en efecto, quien ha gustado la gracia rechazar el camino que Dios ha establecido para vivir en su comunión? El Catecismo de Heidelberg nos recuerda con sobria claridad que la vida cristiana no es un péndulo entre libertad y norma, sino una progresión desde la adopción hacia la obediencia, desde la justificación hacia la santificación, desde la gracia hacia la gratitud. La Ley, colocada en el corazón mismo del pacto, es el lenguaje del amor redimido, la estructura ética de la nueva creación¹⁰.
He aquí, entonces, cómo reconocer la visión de la unicidad del pacto resulta fundamental para afirmar con decisión la validez y permanencia de la Ley en el tiempo. Esta precede a Moisés, precede al Sinaí, precede a la teocracia israelita; es el carácter y la norma del Dios eterno, revelada ya a Adán, confirmada con Noé, reafirmada con Abraham, escrita con Moisés y llevada a cumplimiento en Cristo. El mandamiento de no comer del árbol, el mandato de sojuzgar y multiplicarse, la tarea de guardar la creación —todo esto no era otra cosa que ley revelada como forma de la gracia. Por esto, cada época, incluida la nuestra, está llamada a reconocer, honrar y aplicar esta ley, no como sombra ceremonial, sino como expresión permanente del derecho y la justicia de Dios, fundamento de su trono (Sal. 89:14). Es en este contexto conceptual que Herman Bavinck declara con vigor: «El Evangelio no es eterno, sino temporal; la ley es eterna»11. La gracia no es alternativa a la ley, sino su fundamento y su fuerza. El Evangelio nos justifica, pero la ley nos instruye; el Evangelio nos redime, pero la ley nos conforma a santidad. Incluso en la eternidad, la ley de Dios no será abrogada: estará escrita perfectamente en los corazones y será observada en la plenitud de la comunión. La nueva creación —inaugurada en la resurrección de Cristo y ya ahora presente en la vida de los creyentes— será el ámbito definitivo en el que el pacto será vivido sin más obstáculos, y la ley de Dios será amada y observada sin la mancha del pecado.
La visión que emerge es clara y solemne: no hay salvación sin pacto, no hay pacto sin ley y no hay ley sin gracia. La alianza de Dios con el hombre es una, santa, eterna. Fue instituida antes de la caída, confirmada después, desarrollada en la historia y consumada en Cristo. No es el hombre quien debe adaptarse al pacto, sino el pacto el que, en cada época —incluida la nuestra— conforma al hombre a la voluntad eterna de Dios.
1 S.G. De Graaf, Promesa y Cumplimiento – Volumen 1, capítulo 2, “El pacto del favor de Dios”.
2 R.J. Rushdoony, Venga tu Reino, capítulo 40, “El árbol de la vida”.
3 Ídem.
4 Pierre Courthial, Un nuevo día de pequeños comienzos, edición de www.cristoregna.it, p. 47.
5 Ronald Cammenga, Dios de la amistad: un estudio del pacto en la tradición reformada, Protestant 6 Reformed Theological Journal, vol. 38, n.º 1 (noviembre de 2004), pp. 8–9.
7 Gaspare Olivetano y Zacarías Ursino, El Catecismo de Heidelberg (Lulu Press, Inc., 2011), pp. 1–5.
8 Ídem, Preguntas 1–2.
9 Ídem, Preguntas 86–115.
10 Ídem, Pregunta 86.
11Ídem.
12 Herman Bavinck, Dogmática Reformada, Vol. 4: Espíritu Santo, Iglesia y Nueva Creación, Grand
13Rapids: Baker Academic, 2008.